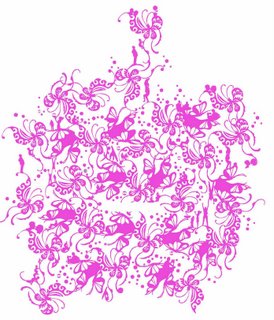Tenía que ser así. Yo idealmente persigo al hombre-boina; un hombre de pensamiento masculino, futbolero y musiquero, que piense casi todo el día en el sexo; que incluso mire sin disimulo a los “huesitos de pantalones caídos enseñando tanga”, como tan lúcidamente escribe la amiga
Moblog, pero a la hora de la verdad, la menda acaba embarullada con hombres de pensamiento femenino, complicados y difíciles de asimilar.
Hace dos viernes quedé con Mario por primera vez. Al divisarlo de lejos en la plaza sentí un escalofrío indescriptible. Su figura se recortaba contra la pared agujereada de aquella iglesia; apoyaba un pie en el muro y encendía un cigarro mientras el viento le abría la gabardina sin abrochar. Realmente, la imagen parecía sacada de una tosca peli de cine negro grabada en vídeo por un espíritu poco creativo. Mi mitad frívola (bueno, mitad y tres cuartos) en aquel momento lo primero que pensó es que no se había puesto las preciosas Vans, sino unos insulsos zapatos marrones.
A partir de ese momento empezaron a pasar cosas raras.
Fuimos a un bar y en mi firme propósito de no caer en
viejos errores, no pedí alcohol. Él se mostraba algo nervioso; jugueteaba con el encendedor más de la cuenta y se tocaba demasiado a menudo el mechón que le cae justo delante del ojo derecho. Interpreté con la lógica aplastante que me caracteriza que eso era síntoma de que servidora le gustaba.
Yo tampoco era la viva estampa del saber estar, precisamente. Creo que emití alguna risa nerviosa a destiempo e incluso me parece que repetí alguna bromita sin importancia. No conseguía librarme de una extraña sensación: Mario me parecía interesante y atractivo, pero no conseguía sentir empatía ni fluidez con él. Era como si permanentemente tuviera que estar atenta a lo que decía, como si la espontaneidad entre ambos estuviera vetada. No sé si consigo explicarme. Había química entre los dos pero ni asomo de la complicidad que en su día noté con el señor Maravillas. Aún así me interesaba lo que decía, cómo pensaba, aunque me iba dando cuenta a pasos agigantados de que se trataba de un hombre complicado, difícil y tortuoso, cual proceso de paz en Euskadi. En ese instante debería haber hecho caso de mi piloto de emergencia, que a esas alturas pitaba más las campanillas de papá Noel en el Corte Inglés, pero
of course la que suscribe mandó la alarma a la porra.
Quedaba el asunto de la tensión sexual. O más bien el asunto de cómo resolverla. Mario me gustaba y me apetecía enrollarme con él, pero su comportamiento era desconcertante y me daba un poco de cosa lanzarme y pegarme un buen hostión.
Del bar fuimos a cenar. El sitio era de todo menos romántico; a duras penas conseguíamos mantener la conversación del ruido que había. Mario sólo bebía agua con gas y yo me “atreví” con la cerveza.
A las 12 estábamos en una plaza del barrio de Gracia. Recuerdo la hora porque sonaban las campanas de la iglesia y él me preguntó qué iba a hacer en fin de año.
–Ni idea. Supongo que lo celebraremos en casa de algún amigo. Solemos hacer fiestas caseras. ¿Y tú?
–Yo no salgo nunca en fin de año. Me acuesto antes de las campanadas.
Nivel 1 de frikismo: superado.
–¿Y eso?
–Así no tengo que hacer balance del año que se acaba. Me obligo a no pensar en ello.
–Hombre, puedes hacerlo el día 1, o el 17, o cuando sea… es un poco inevitable, ¿no? Además, no siempre será malo.
–Me gusta hacer lo contrario que todo el mundo.
Nivel 2 de frikismo: superado.
–No está mal de vez en cuando ir contra corriente, pero hacerlo por pose, por obligación, me parece un poco estúpido.
Lo solté así sin más, pero es que en ese momento me Mario me pareció algo pretencioso. Por suerte él no se lo tomó a mal, y deshizo el entuerto.
–No, me refiero a salir porque toca. No soy muy fiestero y ese día todo es caro y difícil.
Entramos en un bar. Él pidió un agua con gas.
–¿No bebes alcohol nunca?
–Sí, pero hoy quiero estar sereno.
Ahí me descolocó. No me parecía posible que sus razones fueran las mismas que las mías, pero tenía que preguntárselo.
–¿Ah sí? ¿Para qué?
Y entonces, como en una chusca película pastelera, LO DIJO:
–Para esto.
Y me besó.
Era la primera vez en mi vida que me pillaban desprevenida. Cosa que se notó cuando me atraganté, por supuesto. Toda la magia del momento se fue a tomar por saco.
–Lo siento… balbuceó.
El pobre pensó que tosía para librarme de él. Qué vergüenza.
Rápidamente le disuadí lanzándome a su boca con pasión y frenesí.
Y entonces, cuando sus besos se hicieron más intensos, cuando comprobé que pese a la distancia comunicativa, la química funcionaba, cuando ya me sentía relajada y aliviada y excitada y por ello solté la frase “¿vamos a mi casa?”, entonces, entonces él alcanzó el nivel 3 de frikismo:
–Prefiero que no.
Dejó de besarme; estaba nervioso.
–¿Qué pasa?
–Creo que es mejor que me vaya. Te llamaré.
Ahí la que se puso nerviosa fui yo.
–¿Qué? ¿Se puede saber qué te pasa?
Las diversas hipótesis pasaron por mi cabeza en décimas de segundo: tiene novia, tiene novio, tiene el sida, tiene micropene, sufre impotencia, es un calientabraguetas a la inversa. Incluso pensé que igual tenía la regla. No disipó mis dudas.
–No ocurre nada, de verdad. Eres genial. Sólo que prefiero ir más despacio.
–Está bien. Si es lo que quieres. Nunca hubiera imaginado… pero bueno; en fin…
No sabía que decir.
No nos besamos más. Cambió de tema, charlamos sobre insustancialidades y nos fuimos. Cada uno a su casa. Él se alejó mirando al suelo. Yo me quedé alucinada y con una desagradable sensación de rechazo.
Esa noche me acosté con Magnus, mi vibrador.